Arturo
vestía de sábado, paseaba por El Toscal su porte de caballero, su cuerpo de
hombrón coronado de brillantina, el destello azulado de sus ojos vivos y
socarrones. Guayabera y mocasines blancos resaltan su piel morena, el diente de
oro reluce bajo la línea fina del bigote. Un anillo en el anular derecho, toque
de distinción de apagada piedra roja que se agitaba en el aire cuando, atacado
de mala leche, lo llenaba todo con su voz
áspera, y el qué le pasarnota retumbaba como un trueno.
Y la uña tan
alargada, amarillenta prolongación del meñique que se hundía placentera en la
oreja para arrancar pelotillas de cerumen,
levantar caspitas de piel muerta en sus brazos, o clavarse en la palma
de la mano cuando se levantaba el macho emputado de amínadienmetocalosgüevos.
Arturo,
Arturito El Gallo por parte del padre que nunca conoció, colombófilo de
vocación, compartió una entrega de horas muertas al palomar, que trabaje mi
mujel, a sus buchones ternilludos, a sus palomos bayados, con las agitadas
timbas de La Muralla, los tutes subastados donde se jugaban los billetes los
elementos del barrio y en los que era temido por tramposo y mal perdedor, zorro
y traicionero en la morretada.
Aún conservó
hasta el final la mirada calenturienta del macho engreído que fue, mirada
escrutadora de hembras, y como quien sigue un rastro animal las descubría en
sus más ocultos estremecimientos, las acosaba, las sometía o las negociaba con
la magia bendita de las lentejuelas, las perlas o la penicilina, como buen cambuyonero que fue, en
amores clandestinos, unos despachados en casas de tapadillo, con la brevedad y
desparpajo que el asunto exigía, otros rendidos en lágrimas, humillados en su
necesidad.
Porque
Arturo se crió en el muelle. De
chiquillo nadaba hasta los barcos para que le tiraran monedas, y él buceaba
detrás de sus destellos hasta cogerlas; ayudaba en las barquillas, o en las
falúas, lo mismo a la pesca que al cambuyón.
Y terminó negociando en La Marquesina, volviendo a su casa con un saco
de café, unas latas de aceite o unos kilos de chicharros, siempre con sus
trapicheos, y más tarde fueron cámaras fotográficas sacadas de algún
contenedor, loros, y hasta un gorila al que tuvo años enjaulado en el patio de
su casa, Lumumba, un mono iracundo que cuidaba doña Carmenrosa, su mujer, como
al hijo que no tuvo. Lumumba terminó
bebiendo cerveza como Arturo y arrojando los botellines contra las paredes del
patio con agudos chillidos para regocijo de la chiquillería del barrio, que se
acercaba curiosa a la jaula para huir luego despavorida ante la aparición de la
botella y la posterior lluvia de cristales.
Mientras, la
vida pasaba en aquella casita que siempre olía a pescado frito, en aquel salón
de pisos gastados donde vivían rodeados de gatos y de recuerdos. La foto pajiza
de la boda, el sagrado corazón, el plato pintado con el escudo del Tenerife...
y enmarcado el cartel del concierto de los Panchos en La Plaza de Toros, ay
Arturo, ay amor ya no me quieras tanto, ay amor no sufras más por mí...Los
Panchos, su pasión, aquellas voces, puro sentimiento, y cómo le agradaba a Doña
Carmenrosa recordar cuando fueron juntos al concierto, y aunque Arturo fue
torpe de oído, incapaz de seguir una sola canción, él tarareaba bajito el final
de las estrofas, y lo vio llorar, porque sólo con Los Panchos había visto
llorar a Arturo, a aquel hombrón indomable que exhibió su condición de macho
cada minuto de su vida y que tanto la mortificó, pero del que se seguiría
ocupando de encontrarlo en otra vida.
Yo siento en
el alma, tener que decirte, que mi amor se extingue, como una pavesa, y poquito
a poco, se queda sin luz, yo sé que te mueres, cual pálido cirio, y sé que me
quieres, que soy tu delirio, y que en esta vida he sido tu cruz... ay amor ya
no me quieras tanto...
Ya en
decadencia se fumaba sus canutos al son de los timbales carnavaleros del
barrio, y se echaba a la calle, el cuerpo rumbero y vacilón, los ojos como dos
rayitas encarnizadas, embuitrados, acechantes, se le encendían para buscar
cuerpo de hembra, sobar culos, restregarse.
En los amaneceres rastreaba el despojo alcoholizado de alguna elementa
sobre la que derramarse y apagaba aquel fuego de entrepierna que su mujer,
poseída de nervios y amargura y despojada de toda calentura, ya no le aliviaba
desde hacía lustros.
Porque Doña
Carmenrosa ya no salía de La Ciudadela, a lo sumo a la venta, caminaba con
aquella carga en los hombros, como si arrastrara una pena antigua; y dejó de
coser pa la calle porque la vista no le ayudaba; se resignaba mientras se la
comían los nervios y las varices. Su
vida fue su casa como su razón fue Arturo, y cuánto escuchó de sus hermanas, de
sus propias cuñadas, que tu marido es un gandul, que él en el fondo es bueno, que
un hombre que se pasa la vida entre el bar y el palomar no puede ser bueno, es
que ha tenido mala suerte, no, la mala suerte la has tenido tú,
Carmenrosa. Y Arturo, no te estés
llevando de lengüinas arcagüetas.
Pero ella se
apegaba a los buenos recuerdos, le gustaba verlo comer cuando le hacía sus
potas, tan picantes como siempre, sopeteaba el pan en la salsa, con su cerveza
fresquita, hasta reventar. Y luego
dormía la siesta, como un señor, y Doña Carmenrosa velaba sus ronquidos
espantando las moscas en el sopor de la tarde, con la cafetera en espera de su
despertar. Y cuando se iba a pescar al
muelle y le traía su cubito de bogas,
ella gustosa las limpiaba y las freía, los gatos se arremolinaban en los patios
a esperar que llovieran primero las tripas y luego los limpios espinazos.
Tú diste luz
al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo, como un rayito claro
de luna...
La sombra de
una sífilis mal curada lo esperó durante años, y lo encontró en La Muralla,
todavía entero y hablando de buchones, y lo envolvió apagándolo despacio. Y Doña Carmenrosa lo encerró en casa, lo vió
poco a poco perder el sentido. ¡Ay
Arturo, mi niiiño! Lo cuidó, lo mimó, lo
lloró tanto, mientras él se deslizaba sin conciencia hacia el letargo. Así malmurió en un patio cerrado, postrado en
un butacón de escay, la mirada perdida frente a la jaula vacía de Lumumba,
rodeado de silencio y de la sombra de su mujer, muerta en vida, y de vez en
cuando resucitada, aún por el temor a sus gritos ya inconscientes, cállense
arcagüetas, gediondonas, no me toquen los güevos coño, que trabaje mi mujel...
Arráncame la
vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus
ojos, me los llevo yo...
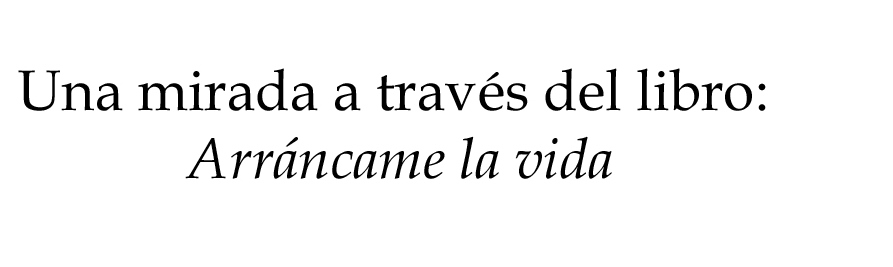

No hay comentarios:
Publicar un comentario